El Saladar de Bristol: Patrimonio Vegetal, Estado de Conservación y Propuesta de Restauración (Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias)
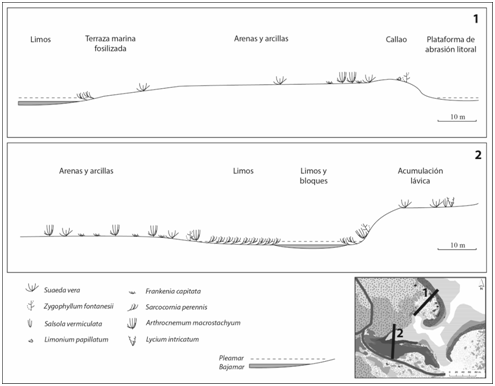
02 de mayo de 2017 (10:16 h.)
Científicos reclaman la protección del Saladar de
Bristol
Investigadores del Departamento
de Geografía de la Universidad de Oviedo han publicado un estudio sobre el
Saladar de Bristol (Corralejo, La Oliva, Fuerteventura), uno de los escasos
espacios de este tipo en las Islas Canarias. La elaboración de dicho trabajo
constituye una herramienta básica para la planificación territorial y la
conservación del patrimonio puesto que contiene un inventario exhaustivo de sus
formaciones vegetales y una cartografía detallada en la que se localiza incluso
la ubicación de los diferentes taxones. No sólo eso, destaca su valor
geomorfológico y paisajístico y realiza una propuesta de rehabilitación y
conservación (apoyada en un mapa y en la caracterización y estado de
conservación de su vegetación) encaminada a la declaración del lugar como
“Sitio de Interés Científico”.
Salvador Beato Bergua, Miguel
Ángel Poblete Piedrabuena y José Luis Marino Alfonso, autores del trabajo, se
unen así a otros científicos que han mostrado su interés por la conservación
del rico patrimonio natural y cultural majorero y, en concreto, de este lugar
tan menospreciado como es la Charca de Bristol, a espaldas de Corralejo y su
cuidada bahía, utilizado como escombrera y pista para vehículos durante muchos
años, receptora de todo tipo de basuras arrojadas por el mar, el viento o sus
visitantes con mascotas, que pisotean continuamente, sin saberlo, una formación
vegetal única en la isla de Fuerteventura (Sarcocornietum
perennis).
Por esto, y con el ánimo de
alentar la protección contra nuevos atentados hacia nuestro patrimonio, les
mostramos a continuación un resumen del estudio, publicado las pasadas semanas
en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles y que ha sido enviado a
las autoridades locales y regionales para contribuir a su puesta en valor y
conservación frente a otros proyectos urbanizadores del litoral, un bien de
todos y en constante peligro por las dinámicas económicas. Otro turismo también
es posible, uno encaminado al respeto a los bienes naturales y culturales, a su
defensa, a su disfrute e incluso a su investigación.
Por Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena, José Luis Marino Alfonso
Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo.
Pese a su
singularidad no se encuentra amparado bajo ninguna figura de protección, que sí
se otorgó, en cambio, al Saladar de Jandía (Playa del Matorral), también en Fuerteventura,
declarado SIC y ZEC por sus destacados valores naturales. Teniendo en cuenta
que estos saladares costeros son un bien excepcional en las islas Canarias, los
principales objetivos de esta investigación se centran en el análisis del
patrimonio vegetal del Saladar de Bristol y su entorno, la determinación de su
estado de conservación y finalmente la elaboración de medidas de restauración que
sirvan de base para una adecuada gestión ambiental y uso racional.
El Saladar o Charco
de Bristol, situado al N de la isla de Fuerteventura junto a la localidad de
Corralejo, es una pequeña depresión litoral en el malpaís originado por las
emisiones lávicas del volcán Bayuyo. Por el NE, una entrada de agua marina de
escasos metros atraviesa los basaltos pleistocenos e inunda parcialmente la
zona durante las pleamares, aportando continuamente sedimentos marinos y sales
minerales que condicionan a las formaciones vegetales y modelan activamente el
lugar. A estos aportes de agua salina hay que añadir los producidos por
infiltración, salpicaduras de las olas y el spray marino, que contrastan de
manera notable con los de agua dulce extremadamente escasos por el régimen de
precipitaciones isleño y la inexistencia de cauces fluviales; si bien durante
los episodios torrenciales puede evacuarse un volumen importante de la
escorrentía procedente de las cercanías. Pese a que apenas tiene una extensión
de 0,2 km2, no obstante, alberga una gran riqueza natural, integrado
por diversos biotopos formados en el contacto entre el mar y la superficie
terrestre, sobre un sustrato rocoso configurado tanto por materiales volcánicos
como por arcillas, sedimentos marinos y eólicos; sometidos a unas condiciones
climáticas áridas y, sobre todo, a una intensa presión antrópica debido a la
expansión urbanística de Corralejo.
La característica
más relevante del relieve del Norte de Fuerteventura es la presencia de la
alineación de Montaña Colorada-Bayuyo, compuesta por nueve conos volcánicos
dispuestos a lo largo de 5 km según la directriz estructural NE-SW. Las coladas
lávicas basálticas procedentes de estos aparatos volcánicos, especialmente de
Bayuyo, conforman un amplio malpaís, que no sólo incrementa la superficie
isleña en 110 km² sino que además produce importantes interferencias en los
litorales, fosilizando una paleocosta con depósitos marinos y un antiguo jable.
Sobre dicho malpaís los procesos marinos holocenos modelan en este sector un
acantilado de baja altura. Precisamente, el saladar se localiza sobre una depresión
excavada en dicho cantil activo, en concreto en el extremo N de la Hoya del
Caballo, donde las lavas disminuyen progresivamente de espesor hasta su
contacto con el mar en Bristol y la bahía de Corralejo.
Desde el punto de vista
morfológico, presentan un aspecto externo escoriáceo y muy caótico con
alternancia de pequeñas elevaciones de rocas desnudas por la erosión y
depresiones donde se acumulan materiales finos. Cabe destacar que el malpaís se
va revistiendo progresivamente, hasta alcanzar el veril de la costa, de arenas
bioclásticas de origen marino removilizadas allí donde la topografía y la
dirección dominante de los vientos lo permiten. Se trata de arenas pleistocenas
y holocenas con arcillas y polvo sahariano que formaban un manto eólico sin
solución de continuidad con el gran jable de Corralejo (Parque Natural de las
Dunas de Corralejo), antes de su fragmentación por la expansión urbana de dicha
localidad. Las arenas alcanzan mayor espesor en los espacios más llanos y en
las depresiones, cubriendo en muchas ocasiones por completo las lavas
basálticas, mientras que en las elevaciones pasan a un segundo plano o incluso
desaparecen.
En cuanto al
clima, conviene destacar la escasez de precipitaciones que se acentúa aún más si cabe en esta franja costera septentrional, donde
son inferiores a los 100 mm y hay además unas tasas de evapotranspiración muy altas que pueden superar los 800 mm anuales. A esto contribuyen
una elevada insolación y temperaturas suaves, a lo que hay que añadir en las
zonas costeras como el Bristol los intensos vientos y una elevada salinidad,
esto es, un ambiente muy restrictivo que dificulta incluso el desarrollo de la
vegetación halófila y xerófila adaptada a estos medios sometidos a un estrés hídrico
severo.
El Saladar de
Bristol, se encuentra en el piso bioclimático inframediterráneo inferior
desértico árido inferior, está formado por comunidades de plantas higrófilas,
halófilas, xerófilas y psamófilas que biogeográficamente se localizan en el
Sector Majorero de la Subprovincia Canaria Oriental. Su patrimonio vegetal más
significativo se integra en el ecosistema denominado “Matorral halófilo
termoatlántico” poco representado en la región macaronésica europea por la
escasez de franjas litorales llanas. Se trata de un hábitat caracterizado por
la asociación vegetal Salicornietea
fruticosae Br.-Bl. & Tüxen 1943, donde predominan los matorrales de quenopodiáceas
constituidos por formaciones leñosas perennes de suelos salinos. Si bien el área potencial para el conjunto de los saladares canarios se
calcula en una superficie de 362 ha, sin embargo, sólo se conservan 304 ha, al
emplazarse en zonas costeras sometidas a una fuerte presión antrópica, tal y
como sucede en Bristol. No obstante, son formaciones vegetales de un alto valor
e interés al representar ecosistemas de gran singularidad.
La riqueza y
diversidad vegetal del Charco de Bristol y su entorno, con presencia de
numerosos biotopos, están determinados por varios factores entre los cuales
cabe señalar la morfología del relieve, las características del sustrato, la
distancia a la costa y los procesos de deflación y sedimentación eólica. Así, a
poniente, en la parte superior de los callaos de toda la orla litoral y en su borde posterior se
desarrolla el denominado matorral halófilo costero de roca (Frankenio ericifoliae – Zygophylletum
fontanesii), asociación vegetal que se conserva en buena medida en el
cinturón rocoso de las costas áridas e hiperáridas de las islas orientales y de
Tenerife. Detrás aparecen sobre el recubrimiento arenoso-arcilloso las comunidades
propias de saladar: las asociaciones Zygophyllo
fontanesii – Arthrocnemetum macrostachyi (saladar genuino) y Frankenio capitatae – Suadetum verae
(saladar de mato moro). Una acumulación lávica de unos tres metros de altura
protege la depresión que alberga el saladar y pese a estar prácticamente
desprovista de vegetación por la falta de suelo y humedad edáfica, se halla
recubierta de líquenes, algunos ejemplares de Suaeda vera y especies propias del matorral nitrófilo árido de
sustitución.
Tales basaltos están atravesados por un canal natural de más de
100 m de largo, por el que el mar rompe la plataforma de abrasión labrada sobre
ellos e inunda la pequeña depresión del Bristol. Esta entrada de agua marina se
abre hacia poniente, donde la menor influencia del oleaje y de los vientos facilita
la deposición de lodos en el espacio intramareal y el desarrollo de Sarcocornia perennis. La asociación
característica de esta especie, a saber, la Sarcocornietum
perennis junto a las anteriormente mencionadas están definidas en la
Directiva de Hábitats de la Unión Europea como de interés comunitario.
Esquema cartográfico de las comunidades vegetales del
Saladar de Bristol
Tras la primera
orla de vegetación del saladar propiamente dicho, aparecen hacia el S y el O las
manchas más importantes de vegetación. Se corresponden de nuevo con Zygophyllo fontanesii – Arthrocnemetum
macrostachyi y Frankenio capitatae –
Suadetum verae que se desarrollan sobre esta área deprimida del malpaís
entre 0 y 1 m de altitud, cubierta por arcillas y arenas y gran contenido
salino. Por otro lado, la mayor energía de las aguas, en la terminación
meridional del canal, atraviesa los callaos que lo bordean, generando una
superficie tendida de arena que conecta con el espacio dunar situado al Este.
La alteración antrópica es muy intensa en esta zona lo que explica que la fijación
de las pequeñas dunas se produzca por matorrales de sustitución (Chenoleoideo tomentosae – Suaedetum mollis),
que conviven con algunas plantas halófilas y otras especies ruderales
fruticosas. La inclusión del saladar en el área urbana de Corralejo se plasma además
en la deposición de un manto de picón con fines decorativos, en el que están
presentes las comunidades mencionadas y especies de las asociaciones Salsolo kali – Cakiletum maritimae y Polycarpo – Nicotianetum glaucae. Finalmente,
los diferentes matorrales de sustitución, nitrófilo árido y nitrófilo de mimos
se explayan de forma creciente según nos alejamos del núcleo del saladar hacia
el perímetro urbano.
En definitiva, la
vegetación del saladar presenta la zonificación típica de estos humedales en
relación directa con el nivel de tolerancia de las plantas a la inundación.
Así, el orden desde el centro al exterior es el siguiente: saladar cespitoso
encharcado, saladar genuino, saladar genuino con mato moro y saladar de
matomoro.
Cliseries de vegetación del saladar de Bristol
A su vez, se puede
establecer otra estructura de distribución en función de la influencia de la
maresía y la tolerancia de las plantas a las sales. De este modo, situaríamos
en primer lugar el matorral halófilo costero de roca y por detrás, en una
segunda orla de vegetación, manchas prácticamente monoespecíficas de Suaeda vera, además de matorral
nitrófilo de arenas o árido en función del sustrato y el nivel de
antropización.
Se estima que Sarcocornia perennis se distribuye en cuatro cuadrículas UTM de 500 m de lado, esto es,
diseminada por una superficie de 1,75 km² en
Fuerteventura y en Lobos (Morales, 2009). Por otro lado, en una investigación
de seguimiento llevada a cabo por Santana y Naranjo (2002) señalaban que tenía
una extensión de 4.000 m² en la isla, es decir, en el Saladar de Bristol, pues
es el único enclave de Fuerteventura; cifra que parece excesiva en función del
área propicia para su desarrollo. En realidad, los datos que hemos obtenido
durante las campañas de campo y los cálculos realizados mediante SIG arrojan
una cifra de apenas 1.247 m². A tenor de lo expuesto se explica la fragilidad de esta especie y de su
hábitat sumamente vulnerable, a lo que hay que sumar la elevada presión
antrópica que se manifiesta en los desechos urbanos que devuelve el mar a la
costa, los residuos de hidrocarburos, el trazado de sendas y el intenso pisoteo
al tratarse de una zona de tránsito de personas y mascotas.
La comunidad Zygophyllo fontanesii – Arthrocnemetum
macrostachyi as. nova. constituye la segunda orla del saladar ocupando el
supraestero. Arthrocnemum macrostachyum
también es una especie incluida dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas del año 2010, que figura como de
interés especial para los ecosistemas canarios. En la evaluación de 2009
encargada por el gobierno canario, pese a que parecía presentar cierta
estabilidad, se consideró que tenía una tendencia regresiva en virtud de los
datos de décadas anteriores y de su localización en áreas de interés
urbanístico.
Esta asociación
haloanemógena rupestre litoral, ampliamente expandida sobre los acantilados y depósitos
de cantos rodados de toda la costa majorera, tiene también gran presencia en
Bristol. Se desarrolla en lugares donde puede recibir los aportes de salinidad
que necesita directamente del mar pero sin ser inundada, en suelos de tipo leptosol lítico también severamente
cargados de sales (Mora et al., 2009).
Por lo tanto, los callaos depositados
justo en el frente costero son su residencia preferida, al hallarse elevados
por encima del nivel de las pleamares y sobre sustrato rocoso que drena
fácilmente los aportes hídricos. La comunidad Frankenio capitatae – Zygophyllum fontanesii no forma manchas densas de vegetación más bien todo lo contrario,
tratándose básicamente de individuos más o menos aislados y desperdigados.
Por otro lado, Limonium papillatum enriquece esta comunidad
creciendo en la zona occidental bajo la influencia de los vientos
dominantes y el spray marino, tanto sobre el callao como en sustrato arenoso y
rocoso. La denominada “siempreviva
zigzag” es un endemismo canario incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas por su
fragilidad ante la alteración de su hábitat. Es una planta muy característica,
de pequeño porte (entre los 10 y 15 cm de altura), de ramas postradas e
inflorescencias zigzagueantes y papilosas con florecillas rosadas y
blanquecinas. Se presenta de forma dispersa observándose algunos individuos muy
aislados sobre el callao y en menor
medida tras éste, participando en otras asociaciones como las de los matorrales
de sustitución.
A pesar de la
riqueza del patrimonio vegetal del Saladar de Bristol y su relevancia regional,
se han realizado actividades poco adecuadas para la conservación de los valores
naturales y paisajísticos de este espacio. Debido, en parte, al desconocimiento
de su valor e interés natural y por su situación en la “puerta falsa” de una
localidad que construía su fachada en el lado opuesto (de cara a la bahía). No
obstante, el factor responsable de la degradación, tanto de Bristol como de todas
las zonas costeras canarias, en general, ha sido el modelo de desarrollo
económico basado en el turismo de masas y la consecuente urbanización
desorbitada, alterando los procesos ecológicos y provocando una pérdida de
patrimonio natural y cultural.
Prácticamente todas
las modificaciones territoriales recientes en la isla de Fuerteventura, también
en el saladar de forma indirecta, tienen su origen en el auge turístico y sus
repercusiones sobre la dinámica demográfica y económica. Según los datos
proporcionados por el Instituto Canario de Estadística, el turismo en la isla ha
experimentado una enorme progresión en las últimas décadas, recibiendo en 2014 más
de dos millones de visitantes; superando así el récord histórico de 2011 con
destinos principales en Corralejo y las playas de Sotavento. Esto se ha visto
reflejado en los datos de población: el municipio de La Oliva, al que pertenece
la localidad de Corralejo, desde 1900 a 1980 osciló entre 2.200 y 3.300
habitantes (ISTAC y el padrón municipal de habitantes) y sin embargo en 1990
sobrepasaba ya los 6.000 habitantes, merced a la llegada de trabajadores para
satisfacer la demanda del sector servicios (hostelería y comercio) y la
construcción. No obstante, el aumento más espectacular se produce entre los
años 2000 y 2014, creciendo de 10.578 habitantes a 24.307. En este periodo, el
mayor auge demográfico en La Oliva acontece en Corralejo que pasa de 6.075 a
16.319 habitantes, lo que representa una subida de más del 166 %.
Según muestran
recientes estudios, este desarrollo demográfico y turístico y sus implicaciones
económicas han tenido importantes repercusiones culturales, territoriales y
paisajísticas en la isla. El núcleo urbano de Corralejo se ha expandido con el
único impedimento de las fronteras naturales que imponían el mar y los relieves
volcánicos. En concreto, se ha pasado de 6,72 ha construidas en 1969 a casi 321
ha ocupadas por edificaciones en 2009, extendiéndose hasta constreñir toda la
demarcación del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y condicionando así
las dinámicas naturales que mantienen este espacio.
Por el noroeste, el
territorio urbano también ha ido colonizando el espacio hasta adueñarse del
Saladar de Bristol. Ya en las fotografías aéreas de 1981 (Instituto
de Reforma y Desarrollo Agrario) se observan los
primeros bloques de apartamentos en las cercanías (hoy en el tramo final de la
Avenida Juan Carlos I). En la misma imagen se aprecia la utilización de toda el
área meridional del saladar como escombrera y depósito de materiales, en tanto
que en fotogramas posteriores se observa incluso la extracción de arenas en el borde
oriental. Tras el cese de estas actividades, los restos fueron extendidos recubriendo
los depósitos originales, esto es, las arenas organógenas y arcillas,
trastocando definitivamente el tapiz vegetal.
En la década de los
noventa se puso en funcionamiento, al noroeste del Charco de Bristol, la planta
desalinizadora de agua de Corralejo, mientras que al sur se construye el Instituto
de Enseñanza Secundaria y se habilitan zonas de depósito y acopio de materiales
para la construcción, así como vertidos de escombros y basura; cercando y englobando
definitivamente este espacio al entorno urbano. Por otro lado, el extremo norte
del saladar también albergó un conjunto de casetas fruto de una actividad
pesquera de bajura, tal y como se aprecia en las fotografías aéreas del Vuelo Interministerial
de 1981 y del Vuelo Nacional de 1984 (Instituto
Geográfico Nacional). Tales construcciones ya no se observan en las imágenes
del Vuelo de Costas de 1989 (Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente) aunque aún hoy en día se conserva su impronta: restos de cimientos,
hitos de hormigón y pistas de acceso.
En cualquier caso,
el elemento más perturbador del Saladar de Bristol es la pista que lo atraviesa
presente ya en 1945 como camino vecinal en la hoja nº 1092 del Mapa Topográfico
Nacional a E. 1:50.000 del IGN. En la actualidad, se trata de un vial no
asfaltado que bordea el norte de la isla de Fuerteventura desde el Faro del
Tostón hasta Corralejo. Soporta un tráfico relativamente elevado por lo que el
ayuntamiento lleva a cabo constantes labores de mantenimiento con maquinaria
pesada. Esta pista atraviesa una de las comunidades vegetales más
significativas del Charco de Bristol, esto es, el saladar genuino y permite
además el acceso en coche a todos los puntos del saladar a través de las
numerosos caminos que se derivan de él o directamente “campo a través”, donde
la topografía lo permite.
El litoral es el ámbito
geográfico de mayor fragilidad dentro del conjunto de la isla de Fuerteventura,
que se acentúa aún más si cabe cuando se trata de humedales costeros de
pequeñas dimensiones y con comunidades vegetales de pequeño porte, que apenas
son apreciadas y además se hallan en el ámbito de crecimiento urbanístico de
las ciudades turísticas. Tal es el caso del Saladar de Bristol sometido, como
ya hemos visto, a un sinfín de amenazas que cuestionan su presente y vaticinan
un futuro poco alentador, si las autoridades competentes no se apremian a
adoptar medidas encaminadas a su recuperación y conservación. Dichas medidas
han de tener como objetivo final la declaración del Charco de Bristol como
Sitio de Interés Científico, jugando un papel activo en el conjunto de los
recursos naturales para impulsar el desarrollo de sectores emergentes como el
turismo de calidad, basado en la sostenibilidad y muy interesado por el
conocimiento de la naturaleza y la dinámica del paisaje. Para tal fin
elaboramos una propuesta de restauración distinguiendo 5 unidades: zona de
exclusión, zonas de uso restringido (rehabilitación 1, rehabilitación 2 y
rehabilitación 3) y zona de uso moderado. Terminado el proceso, la zonificación
quedaría compuesta por una zona de exclusión y una zona de uso moderado. No
obstante, se podría incluir toda el área cubierta por picón, al Este del
Charco, como zona de uso general para albergar instalaciones,
actividades y servicios. Los Sitios de Interés Científico son “lugares
naturales, generalmente aislados y de reducida dimensión, donde existen
elementos naturales de interés científico, especímenes o poblaciones animales o
vegetales amenazadas de extinción o merecedoras de medidas específicas de
conservación temporal” (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), por lo que se
presenta como la más adecuada en primera instancia. No obstante, su valor
natural no se reduce a un único elemento sino que dentro de su patrimonio hay hábitats
de interés comunitario y alta diversidad vegetal; así como diversos biotopos, geoformas,
zonas de alimentación de aves y hábitats marinos supralitorales sedimentarios
singulares en Fuerteventura. Además, el Saladar de Bristol y su entorno forman
parte del patrimonio cultural majorero por sus restos arqueológicos y
tradicionales y por su riqueza paisajística, por lo que cabría ampararlo bajo
otras figuras de protección.
Referencias Bibliográficas :
BEATO BERGUA, S. et al (2014): «Las comunidades
vegetales terrestres del Saladar de Bristol (Corralejo, Fuerteventura,
Islas Canarias)» en CÁMARA, R., RODRÍGUEZ, B. y MURIEL, J. L. (eds.):
Biogeografía de Sistemas Litorales. Dinámica y
Conservación, Sevilla, Universidad de Sevilla, AGE.
enlaces al abstract y al póster
Así que, finalmente, desde el grupo
i-Ge&ser ampliamos el trabajo y realizamos una propuesta de
conservación de su patrimonio. La investigación fue enviada en verano de
2014 al Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), revista
científica indexada internacionalmente en el Social
Science Citation Index. Tras pasar todos los trámites y la pertinente
revisión de varios referees durante el invierno 2014-2015, se admitió
para su publicación en el número 73, correspondiente al primer
cuatrimestre del año 2017 (llevaban un gran retraso).
La referencia bibliográfica es:
Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete
Piedrabuena y José Luis Marino Alonso (2017): “El Saladar de Bristol:
patrimonio vegetal, estado de conservación y propuesta de restauración
(Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias)”,
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 73 , págs. 223-246.

